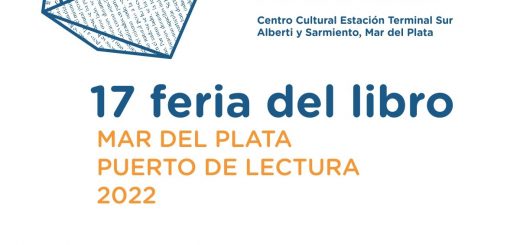Ley Nicolás: un cambio de paradigma en la seguridad del paciente

El 18 de septiembre, el Senado sancionó la Ley Nicolás, una normativa que busca mejorar las condiciones de la práctica sanitaria, incorporar herramientas tecnológicas adecuadas, garantizar registros eficientes y disminuir o erradicar daños evitables, además de cuidar al equipo de salud. Durante los últimos años, se ha prestado especial atención al registro de casos que han provocado perjuicios a los pacientes y en ocasiones graves, la muerte, a causa de fallas en el sistema de salud. El nombre de este proyecto surge del caso de Nicolás Deanna, un joven de 24 años fallecido en Villa Gesell a causa de un procedimiento de diagnóstico erróneo.
Para conocer con mayor precisión la motivación de esta ley, desde Portal Universidad dialogamos con Julio César Tuseddo, Médico especialista en Administración Hospitalaria, embajador argentino de la Patient Safety Movement Foundation y docente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), unidad académica que pronto se convertirá en Facultad de Medicina.
Formar médicos con conciencia en seguridad del paciente
Tuseddo explicó que la Escuela “Viene trabajando desde hace varios años en la formación de los futuros médicos en el concepto de seguridad del paciente”. En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, celebrado el 17 de septiembre, y con motivo de la reciente sanción de la Ley Nicolás, se organizó una mesa redonda de la que participaron las principales organizaciones de salud de la ciudad, tanto de gestión pública como privada. Durante el encuentro, se compartieron las acciones que cada institución lleva adelante en materia de seguridad, los aspectos a mejorar y espacios de aprendizaje conjunto.
La Ley Nicolás propone no solo un cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema sanitario, sino también una redefinición del rol de las instituciones, los equipos de trabajo, el recorrido del paciente y la propia tradición de la profesión médica. Según Tuseddo, “la medicina ha sido víctima de su propio éxito”: a pesar de los grandes avances que permitieron erradicar enfermedades como la viruela o la poliomielitis, la comunidad ha perdido confianza en los servicios de salud. Esa desconfianza, afirmó, se debe en gran parte a modelos de gestión institucional que llevan más de un siglo sin modificarse.
Una ley que redefine la práctica sanitaria
Tuseddo explicó que tanto el sistema sanitario como los equipos de trabajo hospitalarios han atravesado enormes cambios. ”Hace una década, un médico contaba con escasos recursos, diagnósticos y poca interacción con otros profesionales. Hoy, en cambio, que la atención se ha vuelto mucho más complej se estima que unas 25 personas intervienen de forma directa o indirecta en el proceso de atención de un paciente internado. Cualquier falla en esa articulación puede generar riesgos”. Desde su rol docente en la cátedra de Programas de la Escuela Superior de Medicina, Tuseddo subrayó que uno de los grandes desafíos está en viejos paradigmas que tenían por objetivo formar médicos como técnicos ”cuando en realidad su desempeño se da en un escenario sociotécnico, porque está el paciente y su familia”. En ese contexto, adquieren especial relevancia la comunicación, el liderazgo, la conciencia situacional y la capacidad para gestionar crisis, competencias que resultan tan importantes como el conocimiento clínico.
La Joint Commission publica cada año las causas de los llamados eventos centinela, es decir, daños graves producidos por los servicios de salud que derivan en la muerte o la pérdida de un órgano o miembro. Según Tuseddo, la principal causa de estos eventos no es la falta de conocimiento o compromiso de los profesionales, sino los problemas originados en la comunicación. ‘A esto se suma ‘la cultura de la culpa’, que individualiza el error y evita analizar los factores institucionales que lo originan”.
Muchos profesionales, explicó, prefieren no reportar errores por temor a la descalificación, la pérdida de oportunidades o las demandas por mala praxis. “Esto impide identificar los factores sistémicos que contribuyen al error. La Ley Nicolás aporta lineamientos regulatorios que permiten, primero, concientizar sobre el problema, y luego crear estructuras para corregirlo y avanzar hacia un nuevo paradigma”, detalló.
Qué establece la Ley Nicolás
La ley contempla la creación de una historia clínica digital encriptada e interoperable, certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales y las instituciones médicas, desarrollo de protocolos de actuación y la implementación de sistemas de auditoría y vigilancia. También define conceptos claves como seguridad, incidente, evento adverso evitable o no evitable, acto temerario y evento centinela, entendido como un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, ocurrido dentro de una institución de salud. El registro obligatorio de estos eventos permitirá estudiar sus causas y desarrollar políticas públicas que eviten su repetición. Además, la ley impulsa un sistema nacional de certificación y recertificación profesional y un registro de sanciones a nivel nacional.
‘El impacto más grave de estos errores recae sobre el paciente y su entorno, pero también afecta a los trabajadores de la salud, quienes pueden desarrollar el llamado síndrome de la segunda víctima: una afección psíquica, emocional o física derivada de haber cometido un error en el ejercicio profesional. Existen casos de suicidios, depresiones y abandono de la profesión asociados a eventos adversos. Esto, además, contribuye al burnout y genera mayores costos para el sistema sanitario”, señaló Tuseddo.
Para el especialista, la problemática tiene un efecto en cadena: la primera víctima es el paciente, la segunda el profesional, la tercera las organizaciones y la cuarta el sistema mismo. La pérdida de confianza social en los servicios de salud, la sobrecarga laboral, la falta de insumos y las estructuras inadecuadas conforman un escenario que “favorece el error, lejos de establecer barreras para evitarlo”.
Una nueva generación de profesionales
Finalmente, Tuseddo destacó el valor de la formación que reciben los estudiantes de la Escuela Superior de Medicina de la UNMDP. Sostuvo que los egresados “ya cuentan con modelos mentales diferentes, con una sólida formación técnica, pero también con una comprensión social del ejercicio profesional”. Según el docente, la relación entre los médicos, los pacientes y sus familias es determinante para la calidad de la atención: “Si esa relación no es buena, los resultados tampoco lo serán. Ese es, sin dudas, el valor más importante de la filosofía con la que la Escuela ha formado y sigue formando a sus médicos”.